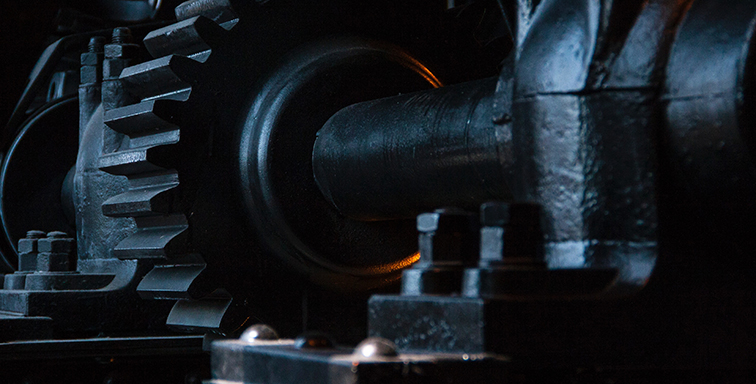En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquéllos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los doce convocaron a la multitud de los discípulos, y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios, para servir a las mesas. Buscad, pues, hermanos, de entre vosotros a siete varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud; y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas, y a Nicolás prosélito de Antioquía; a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes, orando, les impusieron las manos. Y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén; también muchos de los sacerdotes obedecían a la fe.
—Hechos 6:1-7
Introducción
Todo cristiano anhela ver el crecimiento de la iglesia, pero sabemos que esto no depende de nosotros mismos: es un milagro, algo sobrenatural que Dios se ha reservado para Él 1. Lo que sí está a nuestro alcance es sembrar en tantos lugares como nos sea posible, orar y esperar en el Señor, y si vemos fruto, administrar la cosecha como mejor podamos. Este es el trabajo del liderazgo cristiano: sembrar en tantos lugares como le sea posible y administrar la obra; en esta última labor (administrativa) participan los diáconos. Es cosa muy lamentable que la obra se detenga por falta de semilla,e pero lo es aún más que luego de que por la gracia de Dios hemos visto fruto, la cosecha se pierda por la mala administración. Por eso es tan valioso e importante el ministerio de la diaconía: evita que los desórdenes administrativos limiten el avance de la iglesia y así ayuda indirectamente a su crecimiento.
La función y el oficio
Es muy probable que la diaconía como oficio formal se estableciera la iglesia primitiva de forma corriente y universal (para todas las iglesias) muchos años después a los acontecimientos descritos en el libro de los Hechos. Sin embargo, la elección de estos siete hombres para resolver un problema puntual puede ser tenida como el génesis del oficio, y el acontecimiento mismo nos permite ver que la necesidad de ellos ha estado en la iglesia desde muy temprano. El término diácono como aquí es utilizado, no apunta a un título, sino a una función (servir), ellos no eran diáconos, sino que hacían diaconía; la función precedió al cargo, y bien haríamos nosotros en seguir el ejemplo. La iglesia primitiva no estaba creando un título pomposo para alguien lo ostentara, estaba respondiendo con servicio a una necesidad puntual, y con el tiempo, aquellos que cubrían la necesidad llegaron a tener orgánicamente el oficio. Esta trayectoria de la función al oficio no es algo trivial, sino de suma importancia para todos los oficios en la iglesia, lo mismo sucedió con el oficio del anciano. No se creó un título grandilocuente para que los hombres se dedicaran a perseguirlo, sino que se reconoció en el oficio aquellos que de hecho ya habían sido llamados por Dios y en quienes —como evidencia— las cualificaciones del mismo ya se estaban manifestando. Ese es el sentido que eventualmente siguió la formal ordenación (Tito 1:5-9): se ordenaría formalmente en el oficio a aquellos que de hecho ya habían manifestado las cualificaciones necesarias, no se estaba dando un currículo con materias para cursar —sigan esta ruta y serán eventualmente ordenados—, sino un estándar para constatar, lo que da a entender que de hecho ya habían hermanos cumpliendo la función. El primer destinatario de estos listados de cualificaciones no era el hermano a ordenar, sino, la persona enviada para constatar sus cualificaciones. El deseo de servir y las cualificaciones para hacerlo deben siempre preceder a las elecciones y a las ordenaciones; en la secuencia de los acontecimientos, las mesas para atender llegaron primero.
La iglesia primitiva no estaba creando un título pomposo para alguien lo ostentara, estaba respondiendo con servicio a una necesidad puntual, y con el tiempo, aquellos que cubrían la necesidad llegaron a tener orgánicamente el oficio.
El hecho de que estas sean cualificaciones generales, hace que sean un buen punto de partida para todos aquellos hermanos que desean servir en algún ministerio de la iglesia. En siete versículos aquí se nos muestra: cómo comenzó el ministerio de la diaconía, qué comenzaron a hacer estos hombres, cuál era su carácter, y cuál fue la consecuencia de que en la iglesia se comenzara a practicar la diaconía. En las cartas pastorales, documentos escritos hasta treinta años después, se nos describe el oficio formal de la diaconía y las cualificaciones completas que deberían reunir aquellos que en él participan, vemos que Dios, en su sabiduría, no sólo nos dejó documentado un procedimiento para ordenar diáconos idóneos (1 Timoteo 3:8-13), sino que también nos documentó una historia que ilustra perfectamente la importancia y utilidad de la diaconía.
La iglesia primitiva tenía sus problemas
Si algo podemos replicar, es el remedio, no el paciente.
Muchos hermanos al considerar las carencias de la iglesia contemporánea miran hacia el libro de los Hechos tratando de encontrar un refugio, piensan que verán allí un ejemplo perfecto de armonía, un modelo a replicar ausente de conflictos, leen la historia de manera superficial y la idealizan. Los conflictos en la iglesia no son un asunto contemporáneo, han estado con nosotros desde el primer momento, lo que contienen las Sagradas Escrituras al respecto no son ejemplos para replicar, sino el testimonio de la forma en que intervino Dios en múltiples conflictos y la forma en que proveyó para remediarlos. Si algo podemos replicar, es el remedio, no el paciente. Nuestra intención no debe ser recrear la historia de la iglesia primitiva, sino, confiar en que Dios nos puede suplir a nosotros, en nuestros días, dos mil años después, de la misma forma que suplió sabiduría e instrumentos para aquellos en aquel momento. Cristo comenzó su iglesia con un grupo de gente cargada de debilidades y así mismo la ha venido desarrollado a través de la historia. La gloria de Dios y Su poder se hacen manifiestos en que ha preservado a Su iglesia durante todo este tiempo utilizando instrumentos disminuidos, y en ocasiones, a pesar de ellos. No es una iglesia perfecta, sino una que se está perfeccionando 2; las asperezas en ellas no están ausentes, sino que aprenden a limarlas. No siempre estaban «unánimes, sintiendo una misma cosa 3», como era el deseo del Apóstol Pablo, sino que a veces, como es el caso especifico de nuestro texto y frecuente en la historia, surgían desavenencias.
Con los apóstoles aún presentes, con el testimonio de Cristo todavía fresco, con el ímpetu de una iglesia que recién comienza, ya había murmuración. Nuestra aspiración no debería ser una iglesia ausente de diferencias, sino una que aprende a resolver sus problemas utilizando los medios y recursos que Dios le ha provisto. Las Escrituras presentan una perspectiva positiva de los conflictos en la iglesia: «porque es preciso que entre vosotros haya disensiones, para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados 4». No significa esto que los propiciemos, sino, que cuando se manifiesten, los asumamos como una oportunidad para el refinamiento y fortalecimiento de la iglesia. El conflicto de aquel momento fue lo que dio inicio a la diaconía. Son las diferencias en la iglesia local uno de los medios por los que Dios logra el refinamiento; y los conflictos que son causados por la falta de dirección regularmente son el pie de amigo para las oportunidades de liderazgo.
Lo que originó la diaconía fue el crecimiento
—«Como creciera el número de los discípulos»
El crecimiento viene hermanado con la crisis, en un solo paquete, y regularmente es esa crisis la que nos prepara para administrar la obra en ese nuevo momento.
El crecimiento trae sus desavenencias, por lo que cada vez que una iglesia crezca tendrá que estar preparada para enfrentarlas. Esto sucede a nivel local y también a nivel global: cada vez que la iglesia del Señor ha experimentado un gran crecimiento un problema nuevo ha tenido que resolverse; el crecimiento viene hermanado con la crisis, en un solo paquete, y regularmente es esa crisis la que nos prepara para administrar la obra en ese nuevo momento, al salir de ella se fortalecen los lazos del compañerismo, se confía aún más en la provisión de Dios y en ocasiones se aumenta el número de manos para poner sobre el arado. Ante esta realidad tenemos dos opciones: trabajar —tácita o intencionalmente— para detener el crecimiento de la iglesia, algo sumamente peligroso, pues tendríamos que luchar contra Dios 5, o crecer y depender de Dios para resolver con sabiduría nuestros problemas. Solamente nos queda la segunda opción, pues sabemos que como le dijeron a Saulo, dura cosa es «dar coces contra el aguijón 6».
Es común que las nuevas obras tengan un idilio inicial —un tiempo de inocencia— en el que virtualmente no hay conflictos mayores, pero a medida que Dios traiga en ella crecimiento tendrán más áreas de responsabilidad qué atender, perderán el impulso de benevolencia natural que tienen todos los proyectos nuevos o los equipos recién formados y aquellos que desde el comienzo han estado trabajando estarán tan cansados que en algún momento olvidarán sazonar las palabras con sal 7 o en vez de sufrir el agravio 8 lo devolverán. Cuando esto suceda, la iglesia despertará del sueño inicial, tendrá que reafirmar su dependencia de Dios para enfrentar esta nueva realidad y —si hace uso de Su provisión— entrará fortalecida a un nuevo momento. En una nueva iglesia casi todos los recursos están enfocados en ministrar, pues no hay la necesidad de administrar. Pero así como quien siembra eventualmente tendrá que cumplir tareas administrativas (proteger la planta, limpiar frecuentemente el terreno, recoger el fruto, guardarlo y aprovecharlo en el tiempo oportuno), tarde o temprano los recursos tendrán que ser divididos entre la tarea primaria que produjo el crecimiento (ministrar la Palabra) y las tareas secundarias que comienzan a surgir a consecuencia, entre ellas, servir las mesas. No es lo mismo reunir un grupo de personas en un lugar para ministrarles la Palabra que administrar una congregación que Dios ha fructificado, con múltiples programas, infraestructura, presupuesto y compromisos. Solamente el hecho de pasar de reunirse en lugares temporales a un templo puede ser una gran carga: adecuación de la infraestructura, mantenimiento de la misma, problemas eléctricos, de plomería, seguridad. Un pastor sabio ve Hechos 6 y entiende que el fruto eventual de la tarea que ha estado desarrollando será crecimiento y crisis, si es previsor dispone manos con antelación, y si el crecimiento lo sorprende —como regularmente sucede— reacciona siguiendo el ejemplo de los apóstoles.
El crecimiento sin diaconía produce murmuración
—«Hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquéllos eran desatendidas en la distribución diaria»
Las iglesias deberían preparar hermanos que atiendan proactivamente las necesidades locales para evitar que se produzca la murmuración (diáconos), y también al cuerpo completo (creyentes maduros), para que sepa canalizar las inquietudes sin dar lugar al diablo.
Murmurar es tratar un tema de interés general entre un grupo particular, regularmente afín a nuestro punto de vista; es hablar de alguien sin que esté presente, de forma tal que cuando llegue ya los demás se encuentren prejuiciados; es tratar con las partes individuales aquellos problemas que nos atañen a todos. No siempre la murmuración comienza con una mala intención, regularmente ocurre por la ausencia de medios formales o legítimos para canalizar las inquietudes. Un hermano va donde otro para expresarle alguna necesidad en la iglesia que han sido desatendida, regularmente porque no encuentra la manera de expresar su inquietud ante el cuerpo completo o ante las personas con capacidad de acción para atenderle (reuniones de miembros, acceso al liderazgo), pero si se maneja mal el caso —por la inmadurez del hermano al que acudió—, en vez de apuntar hacia la solución, se añade pecado sobre pecado y muta de inquietud a conflicto, lo que era una buena intención termina en murmuración, chismes y rivalidades. Cuando llega el caso ante quien podría dar una respuesta, ya ha traído mucho daño y destrucción. Por eso las iglesias deberían preparar hermanos que atiendan proactivamente las necesidades locales para evitar que se produzca la murmuración (diáconos), y también al cuerpo completo (creyentes maduros), para que sepa canalizar las inquietudes sin dar lugar al diablo, que es quien siembra la discordia entre los hermanos. Así mismo muchos hermanos se sienten cargados por cosas que no necesariamente cargan igual al resto de la iglesia, Dios ha puesto en ellos la carga para el beneficio del pueblo, pero al no existir medios para que las canalicen, guardan silencio hasta que no pueden contenerse, y al explotar las expresan mal: con agravios, con palabras descompuestas o descalificaciones. Las diferencias en la iglesia siempre estarán presentes, pues es un grupo heterogéneo, con distintos niveles de madurez, distintos trasfondos, en distintos momentos de vida y con diferentes temperamentos. El germen del conflicto siempre está presente, pues es cómo las bacterias en nuestro organismo: la enfermedad ocurre cuando se reproducen descontroladamente. Trabajemos proactivamente para evitar el conflicto y temprano para mitigarlo.
El reto de los bienes comunes
Repartir siempre será un gran reto: hay injusticias reales o percibidas que se cometen hasta sin tener la intención de hacerlo.
Lo que produjo la murmuración fue que había algo común que no estaba siendo bien administrado. Había hermanos que no tenían absolutamente nada, por lo que quienes tenían más se desprendían generosamente y lo ponían a los pies de los apóstoles (Hechos 5). Así la iglesia comenzó a tener cosas en común, y como regularmente sucede con los bienes que son comunes, es posible que unos trataran de acapararlos mientras otros se quedaban desabastecidos. Repartir siempre será un gran reto: hay injusticias reales o percibidas que se cometen hasta sin tener la intención de hacerlo. Es natural que el servicio suceda mejor en la familiaridad, pues para servir al que nos es extraño se requiere un esfuerzo adicional, comúnmente la gente reparte con más liberalidad a aquellos que le son más próximos. No parece posible que fuera una preferencia intencional de quienes repartían, quizás fue el caso de una omisión involuntaria, fruto de no conocer a aquellos entre los otros que estaban en necesidad. El hecho es que los hermanos de origen helénico murmuraron al ver que sus viudas eran desatendidas. La existencia de un bien común es evidencia de que Dios está obrando en medio de su pueblo (generosidad, desprendimiento, sensibilidad), pero pobremente administrado siempre producirá murmuración. La salida más fácil sería eliminarlo, y que cada quien vuelva a ocuparse de su interés particular, pero eso es contraproducente con el propósito de Dios para su pueblo, la sabiduría está en sobreponerse a la situación con mayordomía.
La armonía es obra de Dios
Es Dios quien provee para su pueblo recursos materiales para compartir y la armonía necesaria para que se haga sin murmuración.
En aquel momento se seleccionaron siete hombres para que hicieran la distribución. Los nombres mencionados son todos de origen griego (Felipe, Prócoro, Nicanor, Timón, Parmenas y Nicolás), por lo que al parecer le pareció bien a toda la multitud, incluidos los hermanos de origen judío, dar preferencia a los helénicos. Con esto quedaba subsanado el problema y se reforzaba la unión entre ambos grupos. Así como la generosidad evidenció la obra de Dios en Su iglesia, el hecho que luego de las diferencias prevaleciera la unidad lo volvió a evidenciar: es Dios quien provee para su pueblo recursos materiales para compartir y la armonía necesaria para que se haga sin murmuración. Los hermanos judíos al parecer se quedaron sin representantes en el grupo de los siete, pero no había en ellos un espíritu de partidos (hebreos contra griegos), con que se ordenara el proceso quedaron conformes. Eso debería ser una fuerte lección para nosotros en nuestros días: los problemas en el iglesia no se resolverán cuando gente parecida a nosotros llegue a ocupar las posiciones, sino, cuando los procesos de la iglesia sean dirigidos por hermanos que hayan sido llamados por Dios y tengan las cualificaciones para hacerlo: buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría.
Los apóstoles no condenaron la murmuración
No había en esto un «culpable», sino que era un conflicto estructural, causado por el milagro que había hecho Dios en Pentecostés, cuando un grupo de judíos de la diáspora fueron añadidos a la iglesia.
Algo que llama la atención es que los apóstoles, al recibir el caso, no condenaron el pecado de la murmuración, pasaron directamente de la enfermedad al remedio sin —aparentemente— atender la causa. Sorprende, pues en todas las Escrituras este es un pecado fuertemente condenado: muchos cayeron en el desierto por murmurar contra Dios 9, María y Arón fueron reprendidos por Dios al murmurar contra Moisés, quedando María llena de lepra por siete días 10, y «los varones que Moisés envió a reconocer la tierra, y que al volver habían hecho murmurar contra él a toda la congregación, desacreditando aquel país, aquellos varones que habían hablado mal de la tierra, murieron de plaga delante de Jehová 11». Los tres casos (extraídos del peregrinaje de Israel por el desierto) evidencian lo peligroso que es el pecado de la murmuración, tanto por el daño que hace en el pueblo como por el castigo que acarrea. No hay un doble estándar en la Escrituras, la murmuración fue grave ayer y lo sigue siendo hoy, la razón para no encontrar una condena directa a tan grave pecado puede estar entre las siguientes: (1) realmente las viudas griegas estaban siendo desatendidas, (2) su motivación más que dañar la iglesia era humanitaria (querían comer); condenarlas por quejarse para evitar el hambre sería añadir un mal sobre otro, con el agravante, de que (3) no había en esto un «culpable», sino que era un conflicto estructural, causado por el milagro que había hecho Dios en Pentecostés, cuando un grupo de judíos de la diáspora fueron añadidos a la iglesia. Dado el caso, ellos fueron directamente a la solución, y la solución pasaba, por tener mejores procesos administrativos. En asuntos morales es necesario identificar el pecador, con el fin de llevarlo al arrepentimiento, pero en determinados asuntos prácticos de la administración de la iglesia lo importante no es si unas viudas o las otras tenían razón, sino, que todas coman. (Más allá del milagro que había ocurrido, si había un responsable de la crisis, tendrían que ser los mismos apóstoles, pues en ese momento eran ellos quienes recibían los donativos y hacían la distribución, todo se ponía «a los pies de los apóstoles 12», y así siguió siendo hasta tiempo después 13, lo que demuestra que esta primera elección de hombres para servir no se constituyó en ese momento como un oficio formal, sino que fue una respuesta local a una necesidad puntual.)
Los diáconos fueron buscados internamente
—«de entre vosotros»
Persigamos la excelencia en todos estos asuntos, pero si tenemos que elegir entre las cualificaciones bíblicas y la excelencia en la ejecución, aprendamos a contentarnos con manos más torpes a cambio de corazones limpios.
La solución fue buscada internamente, entre los hermanos de la iglesia. En esto aprendemos que el liderazgo de una iglesia local debe ser parte de la misma, que las iglesias deben depender de Dios para proveerse manos de entre su propio pueblo. Ignorar este principio ha creado mucho daño en la vida de la iglesia local, la tendencia en algunas partes es a pasar del servicio voluntario de hermanos de reconocido testimonio entre los locales, a la contratación de empleados, ajenos muchas veces a la vida de la iglesia y hasta ajenos a Cristo. Eso es un despropósito y una vergüenza. Cuando entre nosotros no podamos administrar la iglesia y tengamos que delegar esta responsabilidad en asalariados (gente cuya motivación principal sea el dinero), hemos perdido el rumbo. Es entendible que para determinados trabajos especializados seamos ayudamos puntualmente por personal foráneo, pero debemos ser cautos para que los extranjeros y advenedizos 14 no remplacen a los conciudadanos en los ministerios de la ciudad de Dios. En determinadas áreas sensibles sería sabio «sufrir» el personal menos capacitado para tener ministros de las mesas y de la Palabra cualificados bíblicamente, persigamos la excelencia en todos estos asuntos, pero si tenemos que elegir entre las cualificaciones bíblicas y la excelencia en la ejecución, aprendamos a contentarnos con manos más torpes a cambio de corazones limpios. La destreza con las manos se adquiere con el ejercicio, la piedad de corazón no; un hombre de buen testimonio, lleno del Espíritu Santo y de sabiduría con poca experiencia en la administración, en corto tiempo puede compensar dicha carencia, uno que está muerto en sus delitos y pecados, ajeno a la vida de Dios, se degenerará progresivamente: «los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados 15». En tiempos de Nehemías el sacerdote Eliasib emparentó con uno de los principales enemigos del pueblo de Dios, Tobías, quien se había opuesto insistentemente a la obra de Dios, que era la edificaciónde los muros. Este sacerdote poco sabio consideraba tanto al impío que lo trajo a este lado del muro para que viviera en a los atrios del templo, «y le había hecho una gran cámara, en la cual guardaban antes las ofrendas, el incienso, los utensilios, el diezmo del grano, del vino y del aceite, que estaba mandado dar a los levitas, a los cantores y a los porteros, y la ofrenda de los sacerdotes 16». Esta fue la reacción de Nehemías al enterarse: «y me dolió en gran manera; y arrojé todos los muebles de la casa de Tobías fuera de la cámara, y dije que limpiasen las cámaras, e hice volver allí los utensilios de la casa de Dios, las ofrendas y el incienso 17». ¿Nos duele a nosotros profundamente ver cómo cada vez más del mundo viene a servir las mesas en la iglesia ante la indiferencia de sus miembros y de aquellos que han sido puestos para cuidarla? Que Tobías no ocupe los atrios, y si lo hace, que alguien sea inquietado para sacarlo.
El mejor trabajo a desarrollar sobre esta tierra
Quien entiende que el trabajo administrativo de la iglesia es de una importancia menor, a un punto tal que admite que sea delegado en los impíos, simplemente no ha entendido qué es la iglesia.
No podemos ser pragmáticos en la administración de la casa de Dios, servir las mesas y servir la Palabra son ambos trabajos de importancia mayor, no puede ser delegado por conveniencias del momento. Llegar a ser parte del ministerio en la iglesia local, ya sea como ministro de la Palabra o en la diaconía, debería ser la más alta estimación de todo creyente, debería considerarlo el más alto privilegio, el mayor honor, la oportunidad de su vida, pues estaría poniendo las manos en la obra más importante que está siendo desarrollada ahora mismo sobre la tierra. Hay empresas que por su trayectoria o por la importancia de la misión que cumplen, las personas anhelan trabajar en ellas, renunciarían a cualquier otra si tuvieran la oportunidad de ser reclutados para esta. La iglesia de Cristo tiene en pie más de dos mil años de historia, siendo la institución que más influencia ha tenido y tiene sobre este mundo, el medio elegido por Dios para sus propósitos redentores. Grandes organizaciones prevalecen durante los tiempos de crisis porque tienen a su disposición los recursos de su fundador, que por guardar la obra de su vida está dispuesto a sacrificar su propio patrimonio para mantenerla en pie: la iglesia es de Cristo, ¡Él la ha comprado con su sangre, la ha preservado con el poder de su mano y la sigue edificando usándonos a nosotros como sus instrumentos! Quien tenga el privilegio de tener allí su trabajo tiene el mejor trabajo del mundo, una organización pensada desde la fundación del mundo, escondida en el corazón de Dios como un misterio durante miles de años, eventualmente manifestada en la historia y con la promesa de que trascenderá el tiempo y el espacio, «por todas las edades, por los siglos de los siglos 18»; que ni aún las puertas del Hades podrán prevalecer contra ella 19. Servir las mesas no es poca cosa, pues estas no son mesas comunes, ¡son las mesas de la iglesia de Cristo! No hay trabajo que se haga sobre esta tierra que sea comparable en importancia, dignidad o recompensa 20. Quien entiende que el trabajo administrativo de la iglesia es de una importancia menor, a un punto tal que admite que sea delegado en los impíos, simplemente no ha entendido qué es la iglesia. En orden de prioridad —no de importancia u honor— lo más alto a lo que podemos aspirar es a ser parte de los ministros de la palabra, y luego, a ser parte del cuerpo de diáconos: unos siembran la semilla y los otros ayudan a administrar el fruto, dos llamados superiores, dignos de dejar las redes para atenderlos.
Más que un administrador, nunca un incrédulo
Ni en cuanto a los pastores ni en cuanto a los diáconos, las habilidades mismas para la función son el asunto prioritario: prevalece el carácter a la capacidad.
Entre las indicaciones dadas por los apóstoles para que la iglesia sepa a quienes considerar sorprende que apuntaran las tres al carácter del candidato más que a las habilidades, a lo interno (que se manifiesta en el transcurso y hace falta convivir para constatar) más que a lo externo (que podría fácilmente simularse). Lo esperable sería que preguntaran si acaso había entre ellos alguno que haya sido publicano (con experiencia contando dinero), quizás algún terrateniente que ante la crisis pueda aportar de lo suyo o un hombre de negocios experimentado en maximizar la utilización de los recursos y en la solución de crisis; hoy se pediría un ingeniero industrial o alguien con una maestría en administración de empresas. No fue así, todo apuntaba al interior de los candidatos: «buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría». Ni en cuanto a los pastores ni en cuanto a los diáconos, las habilidades mismas para la función son el asunto prioritario: prevalece el carácter a la capacidad. Años después el apóstol Pablo dejó cualificaciones más puntuales para ambos oficios (1 Timoteo 3). Podríamos tener ante nosotros al mejor orador, al académico más regio, al más denso filósofo, pero no será un ministro de la Palabra a menos que sea «irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, y hospedador». Luego de todos esos atributos —que no guardan relación directa con el trabajo mismo— entonces que sea también «apto para enseñar». Después, si se constató que tiene todo lo anterior, entonces que no tenga nada de lo siguiente: «no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro». Y adicional a todo lo anterior: que gobierne bien su casa —evidenciado en tener sus hijos en sujeción—, que no sea un nuevo creyente (neófito) y que tenga buen testimonio de los de afuera. Si el hombre natural fuera a reclutar un ministro de la Palabra buscaría uno que tenga erudición, muchos títulos y un pico de oro. El apóstol señaló un paquete de cualificaciones que apuntan primordialmente al carácter. En medio —no al inicio—, que sea «apto para enseñar», este es el centro del paquete, para comenzar a considerar que lo sea es necesario haber considerado primero todo lo anterior y proceder luego con lo demás. Que sea apto para enseñar es una cualificación que podría llenar un candidato aunque no tenga el pico de oro. Pablo eventualmente detalló más esta cualificación, escribiéndole a Tito (Tito 1): no tenía que ser el más impresionante de los hombres al hablar, el más creativo o innovador, sino, simplemente «retenedor de la palabra fiel tal como ha sido enseñada»). Con los diáconos sucedió lo mismo. En las cualificaciones dadas en Hechos y también en la amplificación de Pablo justo después de las de los ancianos, las únicas diferencias son una restricción menor en cuanto al consumo de vino (no dados al vino / no dados al mucho vino), la madurez (el anciano no puede ser un neófito), la posibilidad de que sean ordenadas diaconizas, previas cualificaciones adicionales, y la no inclusión como requisito para un diácono lo relacionado al ministerio de la Palabra. En ambos listados se evidencia que un diácono es más que un administrador, si se combinan las dos listas, tendríamos el siguiente conjunto de cualificaciones: (las dadas en Hechos) buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría; (la amplificación del Apóstol Pablo) honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia, (si se tratara de hermanas) que sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Añade Pablo que deben ser puestos a prueba primero. Aunque no está llamado a ser apto para enseñar, el diácono está llamado a guardar el misterio de la fe con limpia conciencia, esto es, conocer las grandes doctrinas de la fe cristiana. Todo esto apunta a la diaconía guarda estrecha relación con el trabajo pastoral (ambas cualificaciones están juntas y se confirma en que el mismo apóstol dirigió la carta a los Filipenses «a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos 21»), a que un diácono es mucho más que un administrador y a que en ningún caso podría ser un incrédulo.
Los ministros de la Palabra encargaron a los diáconos
Encuentro un argumento fuerte a favor de la prioridad de los oficios (primero el de anciano y después el de diácono) y de la necesidad de que los ministros de la Palabra administren bien la casa de Dios.
El oficio de un apóstol de Jesucristo, de un anciano y de un diácono son distintos. El primero de ellos (apóstol de Jesucristo) fue un oficio singular, dado por nuestro Señor a un grupo puntual de hombres para que (1) estableciera el fundamento de su iglesia, (2) la edificaran y (3) administraran, su testimonio está documentado en el Nuevo Testamento, que es un compendio del fundamento apostólico. Eventualmente los apóstoles establecieron ancianos o ancianos y diáconos en algunas partes para que continuaran con parte de su labor: el ministerio de la Palabra y la administración de la obra, pero es evidente que hasta el último momento siguieron haciendo las tres cosas. Algo a considerar es que cuando Pablo dejó a Tito en Creta le encomendó que estableciera ancianos (pastores), no así diáconos, y que entre las funciones de estos ancianos, estaba no solamente ministrar la Palabra, sino también ser administradores. Hay evidencia de iglesias que aún no tenían ni ancianos ni diáconos, sino solamente el cuidado de los apóstoles (Creta), así mismo aparecen otros casos de iglesias que tenían ancianos y no diáconos (Éfeso antes de justiciala llegada de Timoteo), ancianos y también diáconos (Filipos) pero ningún caso de iglesias que tuvieran solamente diáconos o primero diáconos y después ancianos. En esto encuentro un argumento fuerte a favor de la prioridad de los oficios (primero el de anciano y después el de diácono) y de la necesidad de que los ministros de la Palabra administren bien la casa de Dios, no pudiendo ser admitida la ausencia de diáconos en la iglesia como excusa para la negligencia en este sentido.
El oficio de un anciano (retener el fundamento, sobreedificar y administrar la obra), guarda similitud con el de un apóstol, se diferencia en que el anciano no puede poner un nuevo fundamento 22, sino solamente retenerlo o defenderlo. Ambos son ministros de la Palabra. El proceso natural es que los ministros de la Palabra eventualmente encargan a los diáconos la administración de aspectos puntuales de la obra, pero siempre bajo su iniciativa y delegación. El pueblo pudo buscar sus diáconos —tomando en cuenta las cualificaciones que se les enseñó—, pero estos no comenzaron a servir inmediatamente, sino que fueron traídos ante los Apóstoles para que oraran e impusieran las manos, en señal de delegación: «a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes, orando, les impusieron las manos».
La tarea imprescindible, no delegable
El ministerio de la palabra es imprescindible en toda iglesia cristiana, la diaconía es muy necesaria, pero ocupa un segundo lugar de prioridad.
Los apóstoles dijeron que persistirían en la oración y en el ministerio de la palabra. Ellos no comenzaron a orar y a predicar el momento que tuvieron diáconos, ya lo estaban haciendo desde antes. Ahora, al delegar en los diáconos parte del trabajo administrativo, ellos continuarían haciendo con mayor disponibilidad lo mismo que hacían desde que Cristo los envió 23. La intercesión y el ministerio de la palabra eventualmente dieron forma al oficio del anciano, siendo los ancianos y los diáconos los únicos dos oficios que permanecieron al cesar el trabajo de los apóstoles de Jesucristo. El ministerio de la palabra es imprescindible en toda iglesia cristiana, la diaconía es muy necesaria, pero ocupa un segundo lugar de prioridad: para que exista trabajo administrativo es necesario hacer primero el trabajo pastoral. Un pastor que aún no tenga a su lado diáconos, haría bien en priorizar la oración y el ministerio de la Palabra, aunque sin descuidar la administración de la obra. Lo que no debería hacer sería postergar innecesariamente la ordenación de diáconos, por razones directamente imprudentes (ministrar él sólo) o por un exceso de prudencia (no tener hermanos con muchos años en los caminos del Señor). La iglesia primitiva ordenó diáconos muy temprano, desde que se presentó la necesidad, y ni entre las tres cualificaciones primigenias ni entre las que se añadieron después, se incluye la amplia experiencia. Pablo enseñó que un anciano no podía ser un neófito, para que no se envaneciera, pero en cuanto al diácono guardó silencio en este aspecto. Esto encuentra explicación en el hecho de que un anciano podría ministrar sólo ante la iglesia, sin supervisión directa, pero un diácono siempre estaría bajo la ordenación de un anciano, pudiendo ser entrenado sobre la marcha y siendo más difícil que se envaneciera. Lo que se debe evitar intencionalmente es que los diáconos sean vistos como ayudantes de los pastores en tareas serviles, ellos colaboran en la «labor pastoral», y de hecho hacen así más llevadera la carga de los pastores, pero no son sus asistentes personales en asuntos ajenos a la tarea ministerial. Tampoco se debería hacer de la diaconía un cuerpo de dirección paralelo, su labor no es dirigir la iglesia o ejercer gobierno, y nunca debería rivalizar con el cuerpo de pastores.
No es conveniente
El argumento de los apóstoles fue que no era conveniente que desatendieran el ministerio de la Palabra para servir las mesas. Esto está en la misma línea de lo que ya hemos visto, la prioridad del ministerio de la Palabra sobre las tareas administrativas, y no tiene nada que ver con que sea poco importante. Dada la alternativa entre servir la Palabra y servir las mesas, no conviene que se desatienda al Palabra, pero ambas tareas, son igualmente dignas. Entre las razones por las que no era conveniente se podría decir que de hacerlo se detendría el avance de la obra, pues muchos dejarían de ser predicados; se detendría el crecimiento espiritual de los que habían creído, pues dejarían de ser edificados; se perdería la oportunidad de que la iglesia use sus dones, pues como se evidenció luego, ya Dios se había provisto de instrumentos idóneos; los Apóstoles estarían físicamente cada vez más agotados, estaban experimentado persecución, algunos ya habían sufrido prisiones; se evidencia que los asuntos administrativos se comenzaban a multiplicar, pues recientemente habían tenido que lidiar con el caso de Ananías y Safira (simulación al aportar para la distribución) y ahora con este (murmuración al distribuir); pero más grave aún, habrían desatendido su misión, pues Cristo les envió a predicar, y el servir las mesas podía ser consecuencia de hacerlo, pero no una ordenanza directa. En resumidas cuentas, para quien menos era conveniente era para el pueblo mismo. Este es el mismo sentido de otra expresión similar del Apóstol Pablo: «Pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio ». ¿Significa esto que el administrar el bautismo sea una tarea menor? Claro que no, lo que significa es que predicar tiene la prioridad. Es una responsabilidad del liderazgo cristiano buscar la prioridad entre todas las labores que se le han encomendado, siendo todas ellas igual de importantes, aunque algunas se tengan que hacer primero.
¿Fue realmente una elección?
Sí, fue una elección, pero no una elección de los hombres, sino de Dios, utilizando como base sus cualificaciones y a los hombres como instrumento para constatarlas.
El epígrafe de muchas traducciones titula a esta porción de las Escrituras como «La elección de los primeros diáconos», y esto puede crear la percepción de un proceso de elección como el de la democracia representativa, una forma de gobierno relativamente nueva. Nada más alejado de la realidad. No es algo incorrecto que la iglesia proponga candidatos —cualificados— y si son muchos los propuestos se haga una votación para limitar el número, pero los ministros de la Palabra deberían instruir al pueblo para evitar que se aproximen a buscar diáconos por popularidad o terminen en luchas intestinas de poder para lograr que prevalezca su candidato. La ordenanza no fue propongan y voten, sino, busquen entre ustedes aquellos que cumplan este estándar, lo que evidencia que Dios ha estado obrando en ellos para hacerlos idóneos para tan importante labor. Lo que determinaría la elección no era la preferencia del pueblo, sino la obra de Dios en el corazón de dichos hombres. No había tal cosa como diez votos para Felipe, cinco para Nicanor, cuatro para Prócoro y un empate entre Parmenas y Timón; lo que más probablemente hubo fue un profundo sentido de acción de gracias a Dios, que había permitido que en una iglesia relativamente nueva ya hubieran siete hombres cualificados, y alabanza por no haber dejado a Su iglesia desprovista. Sí, fue una elección, pero no una elección de los hombres, sino de Dios, utilizando como base sus cualificaciones y a los hombres como instrumento para constatarlas. Los ministros de una iglesia no surgen por iniciativa de los hombres, son ellos un regalo de Dios para su pueblo, Dios se proveyó de diáconos, a Él sea dada toda la gloria.
La consecuencia de la buena diaconía
Si la iglesia primero creció y luego se multiplicó, fue por el poder de Dios, no por obra de los apóstoles, pues ellos solamente sembraron.
La diaconía no solamente resolvió el problema puntual que le dio origen (viudas desatendidas) sino que repercutió en la multiplicación de los discípulos en Jerusalén. El relato comenzó con el crecimiento de los discípulos y la crisis que trajo hermanada, pero termina de forma aún más dramática: ahora no solamente crecen, sino que se multiplican. Si alguien se pregunta que qué hace falta para que la iglesia crezca aquí encontrará la respuesta, tres cosas: una que depende absolutamente del Señor y dos en las que nosotros somos usados como instrumentos. Hace falta sembrar la semilla del evangelio en muchas partes (primera cosa), y como hace el agricultor, tener la expectativa de que Dios puede en su soberanía hacer un milagro, de forma tal que la semilla germine. Nosotros podemos predicar el evangelio, pero no está a nuestro alcance convertir al hombre, pues es el Espíritu Santo que convence «de pecado, de justicia y de juicio 24», de forma tal que suceda el milagro de la salvación (segunda cosa). Si la iglesia primero creció y luego se multiplicó, fue por el poder de Dios, no por obra de los apóstoles, pues ellos solamente sembraron 25. Nosotros podemos ser usados como instrumento, pero debemos reconocer siempre la soberanía de Dios en la salvación: era el Señor que «añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos 26». Cuando la semilla crece, entonces es el momento de comenzar a cuidar a obra (tercera cosa) desarrollando la diaconía, de forma tal que el crecimiento no cargue desmedidamente a los ministros de la Palabra —para que sigan sembrando— y que los conflictos no detengan la labor. Dios es poderoso para desarrollar Su obra hasta sin ministros de la Palabra, utilizando las piedras de ser necesario 27, pero ha elegido usarnos a nosotros como instrumento. Así mismo, podría desarrollar Su obra sin utilizar diáconos, pero es de esperar que la mayordomía de Dios que se hace evidente en todas las partes de Su creación, previendo de antemano los recursos necesario para que los procesos sean productivos (las plantas primero hacen raíces para buscar agua y luego crecen, primero fortalecen las ramas y luego producen los frutos), elija darle a cada iglesia en cada ciudad el fruto que esté en capacidad de aprovechar. El Señor en su sabiduría primero aumentó un poco el pueblo, para que se percibiera la necesidad, y cuando el pueblo estuvo preparado, entonces lo multiplicó. Así mismo una iglesia local crece (1) predicando el evangelio en tantos lugares como le sea posible, (2) orando a Dios para que opere el milagro de la salvación y (3) desarrollado buenas prácticas de diaconía para administrar el fruto de la labor. Pero también en esto debemos ser cuidadosos, evitando que se vea como un proceso causa-efecto la ordenación de diáconos: una iglesia sabia puede prepararse para recibir el crecimiento, pero no por estar preparada, tiene la capacidad de incidir en la obra de salvación. Que el Señor nos provea de manos para ministrar, que el Señor en su soberanía nos aumente.
- Hechos 2:43: «Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos».[↩]
- Filipenses 1:6[↩]
- Filipenses 2:2[↩]
- 1 Corintios 11:19[↩]
- Hechos 9:4-5[↩]
- Hechos 9:5[↩]
- Colosenses 4:6[↩]
- 1 Corintios 6:7[↩]
- Números 14:26-37[↩]
- Números 12[↩]
- Números 14:36-37[↩]
- Hechos 5:2[↩]
- 1 Corintios 8:18-21: «y enviamos juntamente con él al hermano cuya alabanza en el evangelio se oye por todas las iglesias; y no sólo esto, sino que también fue designado por las iglesias como compañero de nuestra peregrinación para llevar este donativo, que es administrado por nosotros para gloria del Señor mismo, y para demostrar vuestra buena voluntad; evitando que nadie nos censure en cuanto a esta ofrenda abundante que administramos, procurando hacer las cosas honradamente, no sólo delante del Señor sino también delante de los hombres».[↩]
- Efesios 2:19[↩]
- 1 Timoteo 3:13[↩]
- Nehemías 13:5[↩]
- Nehemías 13:8-9[↩]
- Efesios 3:21[↩]
- Mateo 16:18[↩]
- Mateo 19:27-30[↩]
- Filipenses 1:1[↩]
- 1 Corintios 3:10-11[↩]
- Mateo 28:18-20[↩]
- Juan 16:8[↩]
- 1 Corintios 3:6[↩]
- Hechos 2:47[↩]
- Lucas 19:40[↩]